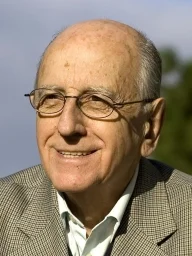Artículos
Necesitamos centros tecnológicos
Recientemente, The Economist publicaba un revelador artículo ‘¿Por qué las universidades fallan en la generación de crecimiento económico?’. En él, se ponía de manifiesto la ya clásica paradoja de la productividad: ¿cómo es posible que en una sociedad (la occidental) que ha apostado claramente por la investigación científica, la productividad económica sea tan débil? Una posible explicación es la división implícita del trabajo que ha aceptado nuestro modelo socioeconómico: la función de las universidades es generar y difundir conocimiento (hacer investigación), y la de las empresas es explotarlo, si quieren y pueden. Implícitamente, se asume que las empresas serán suficientemente hábiles para acudir espontáneamente a esas fuentes de conocimiento y absorber la I+D que se realiza en universidades y centros públicos de investigación.
Pero el modelo no ha funcionado. Por muchos motivos. En primer lugar, porque no toda la I+D que se realiza en las universidades (pagada mayoritariamente con fondos públicos) es utilizable, ni mucho menos de forma inmediata y cercana. Un resultado de investigación conseguido en una universidad española (o alemana, o norteamericana) quizá jamás tendrá aplicación práctica. O quizá la tenga dentro de 20 años en Singapur o en Sudáfrica. La investigación universitaria es divergente (abarca todos los campos del conocimiento, de forma expansiva) y concluye en la publicación científica (que se publica altruísticamente para que cualquiera, en cualquier parte del mundo, la utilice). El proceso de innovación no es lineal: no toda la I+D realizada en universidades deriva en aplicaciones reales, en nuevos productos y procesos o, en general, en innovación (por definición, la explotación con éxito de nuevas ideas o conocimiento). Muy pocos de las decenas de miles de artículos de investigación publicados por las universidades españolas cada año tienen aplicaciones reales. La mayor parte, quedan en el plano conceptual.
En segundo lugar, porque, aunque el resultado de la investigación tuviera aplicaciones substanciales en la sociedad y la economía, la llegada al mercado de una idea disruptiva no siempre es posible sin ayuda de las instituciones. Es el famoso ‘valle de la muerte’ de la innovación: las administraciones ponen incentivos para hacer investigación, priorizando la ciencia básica y alejada del mercado (con mayor pureza e impacto científico); pero las empresas y los inversores invierten en tecnologías ya maduras (no en ideas arriesgadas ni incipientes). Imaginemos que de una universidad española surgiera la idea del primer chip de silicio (imaginemos que estos no existen). Incluso, imaginemos que un/a joven investigador/a dispone de la patente de ese dispositivo, algo que puede transformar el mundo, pero tan revolucionario que nadie entiende y (sobre todo) nadie pide. ¿Qué empresa española sería la primera en usar un chip de silicio? ¿Para qué? ¿Dónde lo conectaría (no hay nada compatible con ello)? ¿Cómo lo fabricaría (no hay proveedores especializados)? ¿Quién lo financiaría (el retorno solo sería posible a muy largo plazo)? Ese joven investigador, probablemente, acabaría yéndose a Taiwán o a un ecosistema avanzado donde existen sólidas instituciones de innovación que facilitan el tránsito entre la investigación de frontera y la realidad económica.
Por eso necesitamos centros tecnológicos. Alemania ha sido un modelo de éxito. Desplegó los institutos Max Planck, cuya principal función es investigar al máximo nivel, generando tantos premios Nobel como sea posible; pero también existen los centros Fraunhofer (modelo inspirador de nuestros centros tecnológicos), entidades públicas creadas para hacer I+D con y para la industria. Los centros Fraunhofer, una red de más de 70 centros distribuidos a lo largo y ancho del territorio germano están ubicados en el corazón de los clústeres industriales alemanes. Fueron creados tras la Segunda Guerra Mundial, con el fin de garantizar que la industria alemana se situaba en la frontera de la tecnología. Su financiación sigue el estándar de las ‘terceras partes’, bien conocido en innovación: un tercio es financiación pública estructural, para desarrollar la I+D más alejada del mercado (una I+D que se planifica en base a las prospectivas tecnológicas sectoriales de medio y largo plazo, en consorcio con la industria). Otro tercio proviene de proyectos de alta complejidad tecnológica (que la administración financia a las empresas contratantes), y el tercio final proviene de servicios convencionales de ingeniería e I+D, más próximos al mercado. Con ello, Alemania garantiza un flujo permanente de tecnología y conocimiento a sus empresas, especialmente a las pymes, superando el comentado ‘fallo de mercado’. Difícilmente se entendería el milagro exportador germano de los últimos 70 años sin la acción de los centros tecnológicos Fraunhofer. Modelos similares se han desplegado en los países del Norte de Europa, con organizaciones como VTT en Finlandia, NTO en Países Bajos, o RISE en Suecia.
En España, a imagen de los Fraunhofer, se crearon nuestros centros tecnológicos para hacer I+D con y para la industria cercana, considerando que en demasiadas ocasiones ésta es demasiado débil para dotarse de laboratorios propios de I+D. Los centros inscritos en el Registro de Centros Tecnológicos, gestionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, son entidades privadas, con patronatos formados mayoritariamente por empresas, aunque con participación de entidades públicas en los órganos de gobierno. Están financiados de forma mixta, tanto por contratos directos con empresas como por fondos públicos provenientes de diferentes administraciones (regional, estatal o europea) usualmente captados de convocatorias competitivas de I+D. Su función es análoga a los Fraunhofer: conseguir que la industria local se sitúe en la frontera de la tecnología, garantizando su competitividad. Son, en el fondo, un mecanismo de soporte a la generación de riqueza y empleo de calidad mediante la conversión directa de la investigación en productos y procesos reales. Pero, pese a la función estratégica que les confieren otros países, desafortunadamente en España han quedado a menudo relegados a posiciones secundarias. Recordemos que nuestro modelo, ahora en cuestión, prioriza la ‘I+D’ (en mayúscula, usualmente en universidades), dejando la ‘i’ de innovación (en minúscula) como apéndice espontáneo de la primera. Pero la innovación es la principal fuente de crecimiento económico de los territorios. La dimensión y la financiación pública de nuestros centros debería multiplicarse por cuatro para tener un impacto en la economía comparable a la de los sistemas del norte de Europa. Pensemos que los centros tecnológicos y, en general, el estímulo de la I+D industrial, tienen un fuerte efecto multiplicador: por cada euro público destinado a ellos se movilizan 2-3 euros de inversión privada. Y recordemos que tenemos un reto ingente: situar a nuestro país en el 3% de I+D sobre PIB (compromiso europeo que debía cumplirse ya en 2020). Estamos a menos de la mitad, y no lo conseguiremos sin mecanismos con fuerte efecto multiplicador de la I+D e impacto en la productividad como los centros tecnológicos.
Necesitamos centros tecnológicos, fuertes, estables y con masa crítica suficiente. Asturias, que ya cuenta con una red formada por 4 centros tecnológicos especializados (Asincar, agroalimentario; Cetemas, madera y forestal; Idonial, materiales avanzados y manufacturing; y CTIC, tecnologías de datos e inteligencia artificial), también requiere un fortalecimiento de esos centros. Especialmente ahora, cuando se demuestra que la investigación guiada por la curiosidad, confinada en entornos públicos, no es suficiente para garantizar la evolución hacia la economía de la innovación. Es urgente alinear nuestro sistema de I+D con la realidad productiva y convertir rápidamente esa investigación en crecimiento económico y empleos de calidad mediante sistemas de cooperación público-privada como los centros tecnológicos. Pensemos que la salud y fortaleza real de un sistema de innovación no se mide en clave de cuántos artículos científicos publica, de cuantas startups genera, ni de cuánta inversión de capital riesgo atrae. El indicador definitivo es cuantos empleos de calidad es capaz de crear en la economía. Y en eso deberíamos enfocarnos.